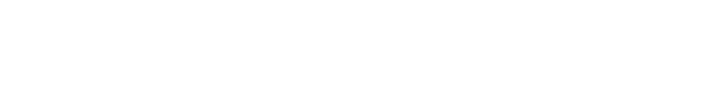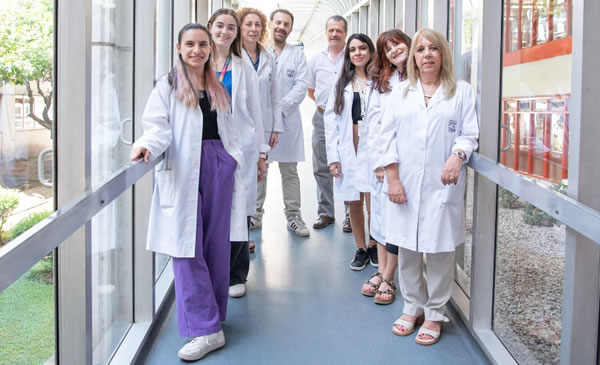El principal centro pediátrico del país logró separar a dos hermanitas siamesas de poco más de tres meses unidas por el hígado y parte del esternón. Mientras, especialistas del Conicet lograron frenar un tipo de cáncer cerebral con una novedosa estrategia terapéutica
El Garrahan y el Conicet siguen logrando hitos científicos y de salud, no gracias a la actual gestión, sino más bien a pesar de ella. De hecho, mientras esto ocurre, las y los trabajadores del principal centro pediátrico del país están llevando a cabo este miércoles un nuevo paro de 24 horas, que incluye un «Ruidazo» a Olivos y un abrazo al Senado.
La última novedad sanitaria del Garrahan la dio un equipo multidisciplinario que logró separar con éxito a dos gemelas siamesas de poco más de tres meses, oriundas de Rosario. Mariano Boglione, jefe del quirófano, confirmó que la intervención fue exitosa y que las niñas podrán seguir con sus vidas normalmente.
La cirugía, de gran riesgo, pero con alta probabilidad de supervivencia, fue el resultado de tres meses de intensa preparación. Boglione ensayó y planificó cada movimiento para asegurar el éxito del procedimiento, que fue liderado por el doctor Víctor Ayarzábal, con la participación de al menos 25 profesionales de la salud.
Entrevistado en Radiópolis (Radio 2), el jefe de cirugía del Garrahan, sostuvo: “Se les llama gemelas unidas. En este caso estaban unidas por el abdomen y el hígado y se pudo hacer una separación exitosa”.
De acuerdo a lo que explicó, las nenas podrían haber sobrevivido juntas: “Como estaban enfrentadas hubiese sido una vida incómoda, pero sí, podrían vivir unidas porque no tienen malformaciones graves”.
Consultado sobre la calidad de vida que las espera, manifestó: “Tendrán una vida normal una vez recuperadas de su postoperatorio, comiendo bien”. Podrán regresar a su hogar en Rosario una vez que estén sin medicación y estabilizadas.
Las gemelas rosarinas habían nacido en abril en el Hospital Argerich con un peso de 1.800 gramos cada una, y posteriormente fueron trasladadas al Garrahan, reflejando la importancia de este centro de salud a nivel regional. “Esperamos unos meses desde que nacieron para que tuvieran mejor peso y así poder afrontar la cirugía”, contó el médico.
Tras la exitosa intervención, las niñas permanecen en la unidad de terapia intensiva neonatal para su monitoreo, donde ya fueron retiradas de la asistencia respiratoria mecánica y se recuperan favorablemente.
El Hospital Garrahan realiza entre una y dos cirugías de separación de siameses al año, y este caso se suma a la lista de éxitos de la institución, que logró un alto índice de efectividad en este tipo de procedimientos desde su creación.
También el Conicet
El Conicet, que también atraviesa una crisis terminal y sus trabajadores realizaron la semana pasada un paro con acampe frente al ex Ministerio en Palermo, también avanza con más logros. Especialistas identificaron una nueva estrategia terapéutica para frenar el desarrollo del glioblastoma: en estudios in vitro y preclínicos logró volverlo más sensible a la quimioterapia y la radioterapia. El avance se describe en la revista Life sciences.
Desde el CONICET explican que el glioblastoma es el tumor cerebral primario maligno más común en adultos y conlleva un pronóstico desalentador debido a su naturaleza altamente invasiva y resistencia a la quimioterapia y radioterapia. La mediana de supervivencia estimada de los pacientes con este tipo de tumor es de 9 meses, y la tasa de supervivencia a 5 años es de tan solo el 7 %.
“Descubrimos que el bloqueo de una proteína llamada Foxp3, que se expresa en las células del glioblastoma, potencia la efectividad de la quimioterapia y la radioterapia. Los resultados del estudio son alentadores para quienes desde la ciencia buscamos aportar al desarrollo de opciones terapéuticas reales y efectivas para los pacientes con este tumor. La estrategia terapéutica se probó con éxito en estudios in vitro y preclínicos y sin duda nuestra esperanza es que se pueda probar en ensayos clínicos en el futuro, pero aún son necesarias investigaciones adicionales para llegar a eso”, afirma Marianela Candolfi, líder del trabajo e investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas (INBIOMED, CONICET-UBA).
La proteína Foxp3 se expresa en el glioblastoma y favorece la migración de las células tumorales, una función necesaria para la invasión en el tejido sano, y activa la proliferación de las células del endotelio vascular que incrementan el crecimiento del tumor. «Por esta razón, decidimos averiguar en estudios de laboratorio si el bloqueo de Foxp3 eliminaba o reducía la resistencia de estos tumores a la quimioterapia y radioterapia, y eso es lo que efectivamente terminó sucediendo”, explicó Candolfi.
Candolfi y colegas utilizaron una terapia génica experimental basada en una molécula muy pequeña o péptido llamado P60, desarrollado por Juan José Lasarte en la Universidad de Navarra, en España, que atraviesa la membrana celular e inhibe la proteína Foxp3. “Cuando en experimentos de laboratorio bloqueamos Foxp3 utilizando P60, la respuesta de las células de glioblastoma a la radioterapia y a una variedad de drogas quimioterapéuticas mejoró notablemente”, destacó la investigadora del Conicet.
Además, P60 tuvo efectos antitumorales directos, reduciendo la viabilidad y la migración de las células de glioblastoma e inhibiendo la proliferación de células endoteliales que son clave para la progresión del tumor. Para evaluar estos efectos, los autores del estudio utilizaron una variedad de modelos celulares murinos (de roedor) y humanos, «en particular, los cultivos derivados de biopsias de pacientes con glioblastoma desarrollados por nuestro colaborador Guillermo Videla Richardson, del Instituto FLENI, son muy útiles para representar la heterogeneidad de estos tumores”.
El trabajo demostró que Foxp3 es un blanco terapéutico interesante para explorar nuevas terapias contra el glioblastoma. “Aún es necesario saber más sobre los efectos de la proteína P60 y el vector que la transporta sobre la inmunidad antitumoral en modelos preclínicos de glioblastoma –concluyó la científica–. Éste y otros estudios adicionales serán clave para avanzar hacia su uso en pacientes”.