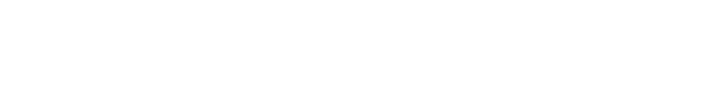Gran Bretaña y España son dos ejemplos de fracaso en las asociaciones público privadas. Éxitos y dudas de una apuesta a la inversión
Una asociación público-privada se refiere a un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública. Esta modalidad viene extendiéndose en los últimos años para el desarrollo de obras de infraestructura de envergadura con el objetivo de que los Estados no tengan que llevar todo el peso inicial del desembolso para la iniciativa.
Según el Banco Mundial, la región de América Latina y el Caribe registra una brecha de infraestructura por lo cual necesita invertir al menos el 5 % del producto interno bruto (PIB) para atender sus necesidades en ese sector, pero invierte solo la mitad de ese porcentaje.
Impulsados por la disminución del precio de los productos básicos y el aumento del déficit fiscal, muchos países establecieron organismos específicos y fortalecieron las regulaciones, con lo que las inversiones mediante PPP crecieron de u$s 8.000 millones en 2005 a u$s 39.000 en 2015. En total, en apenas una década, la región de América Latina y el Caribe ha registrado inversiones de u$s361.300 millones en alrededor de 1000 proyectos de infraestructura enmarcados en PPP, mayormente en los sectores de energía y transporte.
La Corporación Andina de Fomento (CAF) viene alentando el avance de esta modalidad. En una reseña publicada el mes pasado destaca que la pronunciada necesidad de inversión en América latina para mejorar la infraestructura es un escenario propicio para que el sector privado fije su interés. ”Los esquemas de Participación Público-Privada (PPP) surgen como un mecanismo idóneo pero no exclusivo para llevar a cabo distintos proyectos de infraestructura”, sostiene.
En ese informe, se fija en la experiencia internacional y sus casos exitosos y menciona en el continente “lo realizado, a partir de los noventa, por Chile, México, Perú, Uruguay y Colombia en sectores clave como vialidad, energía, agua y saneamiento, entre otros, que representaron una de las mayores innovaciones en el sector en los últimos años y demostraron que efectivamente mejoran la calidad en la prestación de los servicios”.
“En este sentido, los mecanismos interinstitucionales de cooperación y los organismos financieros internacionales juegan un papel fundamental en el asesoramiento de los distintos actores y en la apertura de canales de financiación”, agrega. Si bien se pone como ejemplo sobre todo lo que se hizo en Chile y en Perú, Uruguay también avanza en ese camino. El año pasado, el El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció la creación de un gabinete interministerial para abordar los temas relacionados a la Participación Público Privada (PPP), con miras a atraer una mayor inversión extranjera en ese país.
“Creo que debemos profundizar la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo más intenso y extenso de esta herramienta (PPP) en llevar adelante distintos tipos de obras”, expresó y señaló la importancia de que un equipo “tome el tema en su totalidad” para que lo analice, ya que, a su juicio, eso “facilitará el avance” de la aplicación de la herramienta PPP. Pero a la par del aliento para avanzar en la inversión por asociación con privados, como lo está haciendo Argentina, en otos países hay ejemplos del fracaso de esas iniciativas, las más resonantes en España y Gran Bretaña.
El modelo español
A principios de año, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció el rescate de una decena de autopistas por quiebra y asumió las deudas por un importe cercano a los 2.400 millones de euros. “Los altos precios y la euforia en las previsiones a futuro provocadas por la burbuja del ladrillo, entre otros factores, están en el origen del descalabro de las nuevas vías de pago españolas”, según las fuentes que cita 20 Minutos para explicar el colapso del sistema. El proyecto era que las obras se llevaran a cabo con capital privado, que se compensaría con la concesión, por un periodo de años determinado, de la explotación de los peajes.
Pero las autopistas ejecutadas y explotadas por privados costaron más por toma de deuda en peores condiciones por empresas privadas. Luego, durante la concesión, el tránsito más reducido que lo inicialmente proyectado aportó nuevas pérdidas, por lo que los concesionarios dejaron caer el mantenimiento. Finalmente, el gobierno español decidió nacionalizar las autopistas, cargando con las deudas de las empresas, tanto de los intereses del crédito inicial para la construcción, como de las pérdidas operativas del periodo concesionado.
Como contó Alejandro Bercovich en su panorama semanal en BAE Negocios, la empresa Acciona, dueña de una de las nueve autopistas madrileñas construidas mediante contratos de PPP que quebraron y ahora rescata el Estado español, volverá a competir con un proyecto similar, ahora en Argentina, asociada a la local Techint, de Paolo Rocca.
Salud, PPP e ilusión fiscal
En Gran Bretaña se produjo otro de los casos emblemáticos de fallos en el sistema.
La Oficina Nacional de Auditoría (National Audit Office, NAO) la Oficina de Control Presupuestario del Parlamento británico, presentó una investigación sobre el desarrollo del PPP y advirtió que Gran Bretaña enfrentará pérdidas millonarias. Fue luego de que, también a principios de año, entrara en proceso de bancarrota la empresa Carrillion, que estaba construyendo dos hospitales en Liverpool y En Birmingham, un una autopista en el norte de Escocia. La lucha de Carillion por su supervivencia se remonta a julio de 2017, cuando advirtió de su delicada situación financiera, debida en parte a los sobrecostos de los tres proyectos de construcción para el Gobierno: “A pesar de los considerables esfuerzos, las conversaciones no han tenido éxito y el consejo de Carillion ha llegado a la conclusión de que no había otra alternativa que entrar en liquidación forzosa con efectos inmediatos”, informó la empresa.
Una de las conclusiones que sacó la Auditoría es que las obras han resultado más caras que tomando deuda pública. “Hay actualmente más de 700 acuerdos de PPP operativos, con un valor de capital de alrededor de 60.000 millones de libras esterlinas (u$s 83.000 millones). Los intereses anuales por estos acuerdos ascendieron a 10.300 millones de libras (u$s 14.300 millones) en el bienio 2016- 2017”, sentencia el documento.
Por último, el estudio de la NAO señala un punto de trascendental importancia: “El financiamiento privado puede ser atractivo en el corto y el mediano plazo y puede ser la única opción de inversión de los organismos públicos” ya que “no figura en las cuentas públicas” y permite “invertir en proyectos de capital cuando no cuentan con presupuesto suficiente”.
Así, se crea una “ilusión fiscal”, por la que los pasivos presentes o potenciales del Estado no se registran correctamente y se pueden evadir los requisitos normativos del Tesoro para la toma de compromisos de deuda. “La PPP puede ser atractiva para el Estado en tanto los niveles registrados de deuda serán más bajos en el corto y el mediano plazo, incluso si termina resultando significativamente más costosa hacia el término del contrato de 25 a 30 años” concluye la NAO.